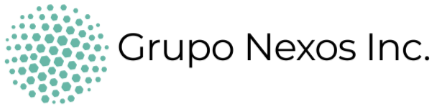Crucial el cuidado infantil y juvenil para erradicar la pobreza
En los últimos años ha surgido iniciativas internacionales que promueven apoyar los esfuerzos dirigidos a mejorar el bienestar de los individuos, las familias y las comunidades. Una de las iniciativas liderada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados en 2015 con el interés de aunar estrategias sistémicas entre y dentro de los países para eliminar la pobreza, las desigualdades sociales, tomar medidas para la protección de los recursos naturales y lograr un mundo sostenible para el 2030. Los ODS son 17 que cuentan con 169 indicadores interdependientes que buscan no dejar a nadie atrás. Este pacto entre países constituye una serie de acciones que persiguen alcanzar la transformación que tanto merecemos.
Como parte del llamamiento universal de la ONU, Puerto Rico ha iniciado distintas estrategias para analizar lo que tenemos y lo que nos falta en términos de políticas y servicios para alcanzar los ODS. El Informe Local Voluntario de Puerto Rico 2023 presentado por Fundación Comunitaria de Puerto Rico recoge uno de estos esfuerzos. Algunos de los problemas destacados en el informe y visibilizados en diversos estudios son los asuntos que afectan el bienestar como, por ejemplo, el empobrecimiento, el aumento de las desigualdades sociales, la falta de acceso y disponibilidad a servicios de salud integral y el detrimento de la educación de alta calidad tanto a nivel primario como superior, entre otros. Todas estas cuestiones están interrelacionadas con los ODS.
Específicamente, debemos enfatizar el primer objetivo de los ODS que propone poner fin a la pobreza. Puerto Rico queda rezagado, con el 43% de la población general viviendo bajo el umbral de pobreza, según datos del Instituto de Desarrollo de la Juventud (2023). Nos aleja aún más de este objetivo saber que 55% de la población infanto-juvenil vive bajo el umbral de pobreza. El empobrecimiento tiene implicaciones adversas en el desarrollo positivo de la población infanto-juvenil y sus familias, y afecta los derechos humanos. Los factores estructurales que perpetúan la pobreza (sin ser exhaustivos) están relacionados con peores resultados en la salud de la gente, limitado acceso a una vivienda adecuada, alimentación no nutritiva, problemas en el aprovechamiento académico e incluso barreras para obtener un trabajo con una remuneración justa que permita un sustento para sí mismo y la familia.
Es apremiante aplicar medidas que atiendan los factores de empobrecimiento que aumentan la vulnerabilidad en la niñez, la juventud y sus familias las cuales generalmente son lideradas por mujeres. A tenor con el primer objetivo, urge implementar en Puerto Rico políticas y programas que apoyen el cuidado infanto-juvenil y que respalden a las madres en el proceso de crianza y desarrollo económico.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las responsabilidades sociales relacionadas al cuidado familiar afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a su vez perjudica su participación en el mercado laboral. Sobre esto, el Estudio de Necesidades de la Mujer Trabajadora (2022) elaborado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico reporta que el 47 % de las mujeres necesitan un centro de cuidado para sus hijos, dependientes y/o familiares, enfatizando que el 63% lo requieren para sus hijos en edad escolar y el 37% en edad preescolar. Estos datos nos informan que es fundamental la comprensión y atención a los retos a los que se enfrentan las mujeres con el interés de apoyar el desarrollo socioeconómico de las familias.
Estamos en un buen momento para revisar y analizar críticamente los ODS y explorar la manera que podemos aportar a partir de nuestro lugar de acción. Para alcanzar un país que garantice la justicia social, la igualdad y la paz son imprescindibles las acciones multinivel tanto del Estado, el tercer sector y ciudadanía. No olvidemos que las transformaciones sociales también se logran de abajo hacia arriba.
Publicado originalmente por El Nuevo Día.
Learn More
Adiestramiento en modelo de terapia familiar funcional
Este tipo de intervención centrada en la familia se usará en Puerto Rico con la transformación de los servicios de prevención y preservación familiar.
Learn More
Pobreza infantil: ¿A qué aspiramos?
Para que las soluciones sean efectivas, se requiere un esfuerzo multisectorial, en el que se trabaje a distintos niveles y que se sostenga a través del tiempo, afirma Marizaida Sánchez-Cesáreo.
Learn More
Entidades reciben subvención federal de $6 millones para atender la pobreza infantil e inequidad en la salud
Los fondos están destinados a subvencionar una investigación para promover que se establezcan cambios a largo plazo en cómo se atienden a menores, de 0 a 21 años, sus padres y cuidadores.
Learn More
Innovadora iniciativa de investigación comunitaria recibe subvención de $6 millones para combatir las disparidades de salud provocadas por la pobreza en Puerto Rico
La iniciativa tendrá un enfoque de impacto colectivo como resultado de la colaboración entre organizaciones locales y socios nacionales.
Learn More
Grupo Nexos inaugura su nueva sede
Con la participación de un nutrido grupo de colaboradores e invitados, Grupo Nexos celebró la gran inauguración de su nueva sede en San Juan, Puerto Rico. El encuentro se celebró el pasado 10 de agosto de 2023 en el espacio que alberga las oficinas administrativas y espacios compartidos de trabajo de la organización.
La doctora Marizaida Sánchez Cesáreo, presidenta ejecutiva de Grupo Nexos celebró la ocasión como un gran logro para el equipo de trabajo, que ya supera un centenar de personas, incluyendo empleados, contratistas y colaboradores. “Hace muchos años, cuando regresé a trabajar a Puerto Rico, escribí una propuesta de lo que visualizaba como una organización sin fines de lucro que se dedicara a trabajar por la salud y el bienestar de las comunidades, usando prácticas basadas en evidencia. Grupos Nexos es el resultado de esa visión.”
Las oficinas se encuentran localizadas en Centro Altamira, 501 calle Perseo, Suite A en San Juan.
Learn More

Estudio promueve el uso de prácticas basadas en evidencia entre profesionales de la salud mental en Puerto Rico
Las prácticas basadas en evidencia son métodos de tratamiento o prevención que han sido exitosos en estudios clínicos o comunitarios. Maximizan la relación costo-eficacia y la posibilidad de éxito en el cuidado de la salud mental, pero la mitad de los profesionales de este campo en Puerto Rico no saben cómo implantarlas.
Un nuevo estudio publicado por Natalia Giraldo Santiago, investigadora posdoctoral en el Hospital General de Massachusetts, evaluó las necesidades y actitudes de los profesionales de la salud mental en la isla en cuanto al uso de las prácticas basadas en evidencia. Sus resultados sugirieron que la mayoría de los trabajadores sociales, psicólogos y consejeros encuestados favorecían su uso, pero que factores socioeconómicos y culturales pudieran ser barreras en su implantación.
Giraldo Santiago, quien se formó como trabajadora social en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, emprendió el estudio en respuesta al problema urgente de salud mental en el país. En Puerto Rico, el 19% de las personas padece de problemas de esta índole y el 24%, de uso y abuso de sustancias.
Las prácticas basadas en evidencia son “como una guía para ayudar a los proveedores a dar un cuidado igualitario, un cuidado de calidad a todas las personas afectadas”, destacó la investigadora.
“Si uno reconoce la responsabilidad ética que uno tiene, las competencias que debe mostrar, tiene el uso de prácticas basadas en evidencia bien presente y sale bien natural”, expresó, por su parte, Patricia Landers Santiago, presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico.
Según el estudio de Giraldo Santiago, el 75% de los profesionales de la salud mental percibió las prácticas basadas en evidencia como aptas para la población puertorriqueña, pero el 51% no sabía cómo accederlas y el 44% no había recibido educación en el año previo sobre su uso.
Encontró, también, que la población puertorriqueña encuestada era menos favorable al uso de prácticas basadas en evidencia en comparación con muestras estadounidenses e internacionales analizadas por otros investigadores.
Entonces, si estas prácticas son tan efectivas, ¿por qué no son generalizadas?
Parte tiene que ver con los requisitos de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico (Ley 408-2000). Aunque el estatuto promueve el uso de prácticas eficaces y rigurosas, permite, en el caso de tratamientos de adicción por parte de organizaciones de base comunitaria, el uso de prácticas “históricas, tradicionales y ordinarias” que no necesariamente han sido probadas científicamente.
Lili Sardiñas, miembro del Evidence-Based Working Group manejado por el grupo Nexos, explicó que la transición de prácticas tradicionales a prácticas basadas en evidencia puede ser complicada. “Cuando se introdujeron las prácticas basadas en evidencia, había mucha resistencia porque uno está acostumbrado a hacer las cosas de su manera”, dijo, “pero esto es normal”.
Con el tiempo, Sardiñas notó un aumento en los proveedores de fondos que requerían el uso de estas prácticas para financiar un proyecto y, por lo tanto, en el número de profesionales que las utilizaban.
Aun así, incluso cuando los profesionales tengan la voluntad, “no recibir un buen salario les limita”, señaló Giraldo Santiago. “Es difícil movernos en la dirección de usar estas prácticas cuando hay más de un 40% con dos, tres, cuatro trabajos. La gente no tiene la capacidad de moverse hacia esa dirección”.
Adoptar una práctica basada en evidencia requiere tiempo y esfuerzo considerables. Hay que buscar entre cientos de opciones para encontrar la práctica más adecuada para el paciente, leer manuales y tomar lecciones para entender cómo implantarla y, en muchas ocasiones, adaptar un estudio hecho en una población estadounidense para los boricuas.
El Grupo Nexos mantiene el Archivo PBE, el cual reúne descripciones detalladas de 562 prácticas basadas en evidencia para facilitar el acceso de los profesionales a estas. Su base de datos contiene los manuales traducidos al español.
“La adaptación de estas prácticas a Puerto Rico es superimportante”, enfatizó. “Hay que considerar el lenguaje, la religión, todos los factores socioeconómicos”.
Afortunadamente, esta adaptación está ocurriendo a nivel del campo y del país. “La psicología ahora está tratando de abrirse a recursos de Latinoamérica, de otros países, para que nosotros hagamos una psicología criolla”, añadió Landers Santiago. “Que la psicología sea puertorriqueña para los puertorriqueños y las puertorriqueñas”.
Tanto las expertas entrevistadas como la mayoría de los profesionales encuestados ven las prácticas basadas en evidencia como necesarias para esta psicología puertorriqueña.
Learn More
Necesitamos una cultura de apoyo para los trabajadores sociales
La discusión sobre cómo romper estigmas y apoyar el bienestar de la fuerza laboral de una organización se está redefiniendo. Los trabajadores buscan ambientes más flexibles que fomenten una cultura organizacional saludable, promuevan la calidad de vida y brinden oportunidades de crecimiento. El desempeño del personal es determinante para una organización, de ahí la importancia de desarrollar programas que procuren el bienestar de los trabajadores. Ayuda a reducir costos en asistencia de salud, disminuye el ausentismo, mejora la retención, se reduce el estrés, incrementa la creatividad y fomenta el sentido de pertenencia.
Ya desde hace años se habla de la escasez de capital humano en el país, y hoy traemos a la atención el efecto que esto ha tenido para la Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia (ADFAN). Los trabajadores sociales de bienestar infantil se exponen a altos niveles de estrés, ya que intervienen con familias que han sufrido circunstancias traumáticas. Pueden experimentar fatiga por compasión y estrés traumático secundario. Además, la escasez de recursos ha traído sobrecarga laboral, mayor presión de los supervisores y escrutinio de la opinión pública.
Como respuesta a esta realidad, las prácticas basadas en evidencia proponen un marco de tres dimensiones de bienestar adaptado para trabajadores sociales de niños y familias. La primera dimensión es el bienestar físico, enfocada en la seguridad en el lugar de trabajo, salud física y el estrés traumático secundario. Las investigaciones señalan que estos trabajadores sociales son más propensos a aumento de peso, problemas de presión arterial, dolores de cabeza, entre otras condiciones. Les preocupa su seguridad, ya que están expuestos a entornos de alto riesgo de violencia física y psicológica.
La segunda dimensión es el bienestar psicológico relacionado a la satisfacción en el trabajo, estrés y agotamiento. Se recomienda procurar un ambiente que fomente la productividad, donde no haya represalias por cometer errores o expresarse, y que estimule la creatividad. La tercera dimensión es el bienestar social, en la que se sugiere fomentar el apoyo y acompañamiento entre compañeros y supervisores.
Diversas organizaciones están adoptando programas de bienestar basados en atención plena (Mindfulness), que han mostrado ser efectivos ofreciendo destrezas para reducir el estrés en trabajos con una alta carga emocional. Atención plena es la práctica de permanecer en el momento presente, notar cuando la atención se distrae y devolverla a la tarea que se está realizando. Es aceptar lo que se percibe, sea la respiración, el sonido de un reloj, el sabor de una taza de café, incluso pensamientos y/o emociones no placenteras.
El Departamento de la Familia comenzó a desarrollar esa cultura de bienestar a través del plan estratégico para la implementación del proyecto Families First Puerto Rico. Para eso ha puesto en marcha el Programa de Bienestar y Atención Plena, un taller para fomentar prácticas de bienestar y autocuidado a nivel individual y organizacional. Se ofrece en grupos pequeños para proveer un espacio donde los participantes pueden autoevaluarse, expresarse sobre situaciones que le incomodan, intercambiar perspectivas y buscar alternativas para afrontar situaciones del trabajo y la vida. Practican estrategias de atención plena, aprenden a regular sus emociones, se cultiva la compasión y exploran formas de percibir eventos adversos.
Con este tipo de programas se busca atender a todo el personal de una organización, con el objetivo de desarrollar una cultura que proteja su salud y bienestar. Estos programas deben proveer entornos saludables, como espacios comunes y de descanso, e iniciativas de actividad física y nutrición. También, deben desarrollarse programas de autocuidado y de apoyo grupal e individual que estén basados en manejo de trauma. Se debe abogar por regulaciones innovadoras que propicien la atención médica y seguridad ocupacional. La meta es desarrollar una cultura que aliente a los trabajadores a buscar ayuda, sin temor a ser estigmatizados o penalizados. Cuidar de estos trabajadores es de vital importancia para ellos. Pero es fundamental para las familias y los niños a los que esos trabajadores atienden. Es lo que permitirá que les puedan servir con compasión, dedicación y dignidad en un momento crítico de sus vidas.
Learn More
Profesionales de la salud mental urgen dar una mirada amplia a las necesidades de la niñez y juventud de Puerto Rico
Celebrarán simposio para impulsar alternativas que atiendan las necesidades apremiantes de esta población
Learn More
Diálogo para unir esfuerzos en contra de la delincuencia juvenil
Recientemente, se reformó la Ley de Menores de Puerto Rico (Ley 88-1986). Bajo esta coyuntura, 18 representantes del sector gubernamental y del tercer sector iniciamos una conversación sobre los procesos que se llevan a cabo para atender el problema de delincuencia juvenil en Puerto Rico. Se espera que sea la primera de varias reuniones que sostengamos entre los componentes del Sistema de Bienestar Social y del Sistema de Justicia Juvenil para desarrollar un plan de trabajo en conjunto que ofrezca respuestas a esta situación.
Según datos presentados en el encuentro, sobre el perfil del menor en el sistema de corrección, un 53% sufre algún trastorno del neurodesarrollo, 42% ha sido víctima de algún tipo de maltrato y 44% ha dado muestras de problemas emocionales.
Identificamos algunos de los desafíos que afectan el manejo de casos de jóvenes que interactúan con el sistema de justicia juvenil. Entre estos: la ausencia de datos integrados acerca del perfil de menores, brechas en la disponibilidad de servicios, limitaciones en los servicios psicológicos y falta de continuidad en servicios luego que sale de la institución juvenil.
También, se han identificado áreas de oportunidad con las que podemos empezar a trabajar para procurar servicios integrales más efectivos. Por ejemplo, Puerto Rico cuenta con un marco legal que cobija los derechos de la niñez temprana, y acuerdos de colaboración entre agencias para promover el bienestar infanto-juvenil. Se ha planteado también que, en la actualidad, hay mayor disponibilidad de fondos gubernamentales federales para apoyar los servicios de prevención y rehabilitación. Esto es un punto de partida para explorar maneras de aprovechar programas ya existentes que amplíen los servicios de prevención.
Sobre la mesa está la propuesta de diseñar un programa Piloto de Terapia Familiar Funcional, que provea servicios a jóvenes en riesgo de entrar en conflicto con la ley. Este programa podría ofrecer consejería sobre abuso de sustancias, resolución de conflictos y manejo de ira, entre otros. Asimismo, se deben impulsar mejoras en los programas educativos existentes en instituciones juveniles y desarrollar un plan continuo de servicios para capacitar a los jóvenes para la vida independiente.
La intervención temprana con menores en situaciones de maltrato, con posibles diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo o problemas emocionales, debe ser esencial para prevenir una posterior conducta de riesgo que les lleve a ingresar a una institución juvenil. Deben integrarse estos esfuerzos con la política pública y proyectos de educación, prevención y desarrollo socioeconómico que busquen atender los efectos de la desigualdad y falta de acceso a recursos. La unión de voluntades, discusión de ideas y diversidad de voces es un buen paso para encaminar un proyecto coherente, planificado y consistente. Recordemos que el futuro está en las manos de nuestros jóvenes. Son vidas que merecen una oportunidad diferente.
Learn More